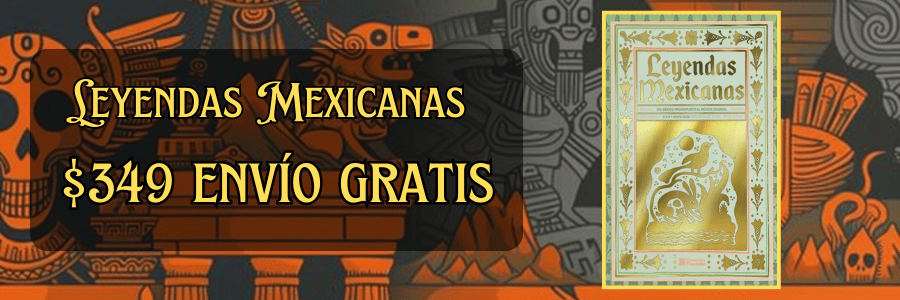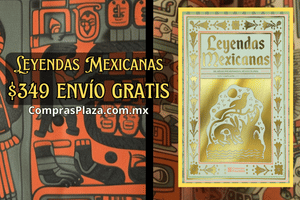La privatización de empresas estatales durante el sexenio de Carlos Salinas
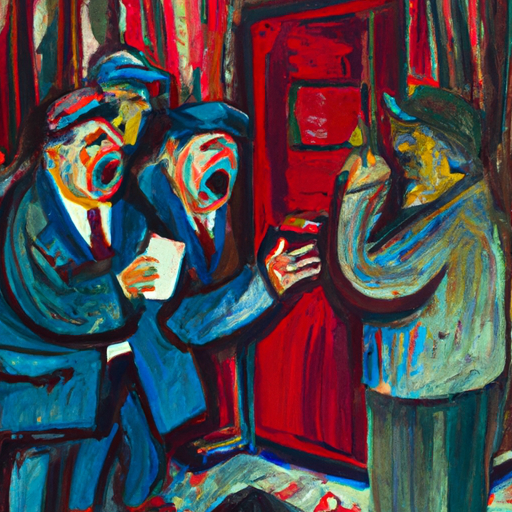
La privatización en México, especialmente durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, representa un punto de inflexión en la historia económica del país. En un contexto global donde el neoliberalismo comenzaba a tomar fuerza, las decisiones tomadas en esos años transformaron radicalmente la estructura del estado y su relación con el sector privado. Este proceso no solo se vio influenciado por antecedentes económicos complejos, sino que también marcó el inicio de una nueva era en la política mexicana, donde la apertura de mercados y la atracción de inversiones extranjeras se convirtieron en ejes centrales de la estrategia gubernamental.
A medida que la administración de Salinas avanzaba, un número significativo de empresas estatales fue privatizado. Entre ellas, Teléfonos de México y Ferrocarriles Nacionales de México se destacan por su importancia en la infraestructura del país. Estas decisiones, aunque controversialmente recibidas, tenían como objetivo revitalizar la economía y mejorar la eficiencia en sectores clave. Sin embargo, el impacto de estas privatizaciones no se limitó al ámbito económico; también generaron un sinfín de reacciones sociales y políticas que reflejaron la polarización de opiniones sobre la dirección que debía tomar México.
El legado de este proceso es complejo y multifacético, dejando lecciones importantes que aún resuenan en el panorama actual. La privatización de empresas estratégicas no solo transformó la economía, sino que también alteró el tejido social y político del país. Al analizar los resultados de estas políticas, es crucial tener en cuenta tanto los beneficios como los costos, así como sus implicaciones para las futuras decisiones económicas que el país deberá enfrentar. Así, se abre un espacio para reflexionar sobre el camino recorrido y los desafíos venideros en la búsqueda de un desarrollo sostenible y equitativo.
Contexto histórico de la privatización en México
La privatización en México, especialmente durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), marcó un cambio radical en la estructura económica del país. Este proceso, que se enmarca dentro de un contexto de crisis económica y de influencias externas, tuvo un impacto significativo en la economía mexicana y en la vida de millones de ciudadanos. Para entender la privatización en su totalidad, es esencial examinar los antecedentes económicos que llevaron a este fenómeno y la influencia del neoliberalismo en la política mexicana.
Antecedentes económicos previos a Salinas
Durante las décadas de 1970 y 1980, México experimentó una serie de crisis económicas que culminaron en una profunda recesión. El modelo de desarrollo sustitutivo de importaciones, que había sido la estrategia predominante desde la década de 1940, comenzó a mostrar signos de agotamiento. La economía mexicana, que había crecido de manera sostenida, comenzó a enfrentarse a problemas como la inflación alta, un déficit fiscal creciente y la devaluación del peso. La crisis de la deuda de 1982 fue un punto de inflexión, donde el país se vio obligado a solicitar auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.
Este contexto económico llevó a la necesidad de implementar reformas estructurales. La nacionalización de la banca en 1982, aunque necesaria en su momento, creó un sistema financiero ineficiente y poco competitivo. La intervención estatal en la economía se volvió excesiva, lo que limitó la inversión privada y la innovación. La situación se tornó insostenible, y en este marco es donde surge la figura de Carlos Salinas de Gortari, quien introdujo un enfoque más liberal y orientado al mercado.
La influencia del neoliberalismo en la política mexicana
El ascenso de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia en 1988 coincidió con un auge del neoliberalismo en América Latina. Este enfoque, que promueve la reducción del papel del Estado en la economía, la liberalización del comercio y la atracción de inversión extranjera, se convirtió en la guía para las políticas de Salinas. Influenciado por economistas como Milton Friedman y el Consenso de Washington, Salinas promovió un conjunto de reformas que incluyeron la privatización de empresas estatales, la apertura de mercados y la firma de tratados comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El neoliberalismo se tradujo en reformas que buscaban transformar radicalmente la economía mexicana. La privatización de empresas estatales fue vista como una manera de mejorar la eficiencia y la competitividad del sector productivo, así como de reducir la carga fiscal del gobierno. Sin embargo, este enfoque también generó controversia y resistencia, ya que muchos críticos argumentaron que la privatización beneficiaría principalmente a un pequeño grupo de empresarios y que podría incrementar la desigualdad social.
El contexto de crisis y las presiones externas facilitaron el camino hacia la privatización. Las reformas estructurales implementadas durante el gobierno de Salinas fueron vistas como una necesidad para estabilizar la economía y atraer inversión extranjera, aunque su implementación y resultados generaron un intenso debate sobre los beneficios y los costos sociales de tales políticas.
Principales empresas privatizadas durante el sexenio
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que se extendió de 1988 a 1994, México experimentó un proceso de privatización masiva que transformó el paisaje económico del país. Este proceso fue parte de un paquete más amplio de reformas estructurales que buscaban modernizar la economía mexicana, integrar al país en la economía global y promover el crecimiento económico a través de la inversión privada. A continuación, se detallan algunas de las principales empresas que fueron privatizadas durante este periodo, así como el contexto y las implicaciones de estas decisiones.
Teléfonos de México (Telmex)
Teléfonos de México, conocida como Telmex, fue una de las privatizaciones más emblemáticas de la administración de Salinas. Antes de la privatización, Telmex era una empresa estatal que había estado bajo el control del gobierno desde su creación en 1947. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la creciente demanda de servicios telefónicos, quedó claro que la empresa necesitaba una inyección de capital y una gestión más eficiente.
En 1990, el gobierno mexicano decidió privatizar Telmex, vendiendo el 51% de sus acciones a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim. Esta privatización fue significativa no solo por el tamaño de la empresa, sino también por el impacto que tuvo en el sector de las telecomunicaciones en México. Tras la privatización, Telmex logró expandir su infraestructura, mejorar la calidad del servicio y aumentar el acceso a la telefonía, especialmente en áreas rurales.
Sin embargo, la privatización de Telmex también generó críticas. Muchos argumentaron que el monopolio resultante en el sector de las telecomunicaciones llevó a tarifas elevadas y a un acceso desigual a los servicios. A pesar de esto, la empresa se convirtió en un pilar fundamental de la economía mexicana, contribuyendo significativamente a la inversión en tecnología y la expansión de la conectividad.
Ferrocarriles Nacionales de México
Otro aspecto crucial del proceso de privatización fue la venta de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), que había sido una de las empresas más grandes del país. Fundada en 1907, la FNM había sido una entidad estatal que operaba el sistema ferroviario nacional. A medida que la economía mexicana se transformaba, se hizo evidente que la FNM enfrentaba desafíos significativos, incluidos la falta de inversión y la ineficiencia operativa.
En 1995, el gobierno mexicano decidió privatizar la FNM, dividiendo la empresa en varios segmentos y vendiendo partes a diferentes operadores privados. Esta decisión fue controversial, ya que muchos vieron la privatización como una medida para deshacerse de una carga económica. Los nuevos operadores lograron modernizar la infraestructura ferroviaria, aumentar la eficiencia y mejorar la calidad del servicio. Sin embargo, el proceso también llevó a la reducción de empleo y a problemas sociales en las comunidades que dependían de la FNM.
Bancomer y el sector bancario
La privatización del sector bancario fue otra de las reformas clave durante el sexenio de Salinas. En la década de 1980, México enfrentó una crisis bancaria que llevó al gobierno a nacionalizar los bancos para evitar su colapso. Sin embargo, a medida que la economía se estabilizaba, se hizo evidente que la banca estatal era ineficiente y carecía de competitividad.
En 1991, el gobierno mexicano inició el proceso de privatización de los bancos, comenzando con Bancomer, uno de los bancos más grandes del país. La privatización de Bancomer fue un éxito rotundo, ya que permitió la entrada de capital privado y mejoró los servicios bancarios. Con la privatización, se introdujeron nuevas tecnologías y servicios financieros, lo que benefició a los consumidores y a las empresas.
Sin embargo, la privatización del sector bancario también tuvo consecuencias. La concentración del poder bancario en manos de un número reducido de instituciones generó preocupaciones sobre la competencia y el acceso a servicios financieros para sectores menos favorecidos. A pesar de estos desafíos, la privatización del sector bancario sentó las bases para un sistema financiero más robusto y competitivo en México.
| Empresa | Año de Privatización | Impacto |
|---|---|---|
| Teléfonos de México (Telmex) | 1990 | Mejora en servicios telefónicos y expansión de infraestructura |
| Ferrocarriles Nacionales de México | 1995 | Modernización del transporte ferroviario y aumento de la eficiencia |
| Bancomer | 1991 | Aumento de la competitividad en el sector bancario |
La privatización de estas empresas no solo tuvo un impacto inmediato en la economía de México, sino que también sentó las bases para futuras reformas y desarrollos. A medida que se analizaban los resultados de estas privatizaciones, tanto en términos de eficiencia económica como de impacto social, surgieron debates sobre los beneficios y las desventajas de un enfoque neoliberal en la economía. Los éxitos y fracasos de estas privatizaciones han dejado una huella indeleble en el camino económico de México y continúan siendo objeto de estudio y discusión en la actualidad.
Impacto económico de la privatización
La privatización en México, especialmente durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), generó un profundo impacto en la economía del país. Este proceso no solo transformó la estructura económica, sino que también afectó la vida de millones de mexicanos. En este contexto, se deben considerar dos aspectos fundamentales: los efectos en la inversión extranjera y los cambios en el empleo y el mercado laboral.
Efectos en la inversión extranjera
La privatización de empresas estatales buscaba atraer inversión extranjera directa, como parte de la estrategia neoliberal implementada en México. La liberalización de la economía y la apertura de mercados fueron vistas como un camino para estimular el crecimiento económico y modernizar la infraestructura del país. La desregulación y la privatización fueron impulsadas por el gobierno de Salinas como parte de un plan más amplio que incluía la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1992.
La inversión extranjera en México experimentó un aumento significativo tras la privatización. Entre 1989 y 1994, la inversión extranjera directa pasó de 1.74 mil millones de dólares a 4.65 mil millones de dólares, lo que refleja el interés de los inversionistas en el mercado mexicano. Este incremento fue consecuencia de varios factores:
- Desregulación del mercado: Se eliminaron o suavizaron restricciones que limitaban la participación de empresas extranjeras en sectores clave.
- Apertura comercial: La firma del TLCAN proporcionó un acceso preferencial al mercado estadounidense y canadiense, aumentando la competitividad de las empresas mexicanas.
- Estabilidad macroeconómica: Las políticas económicas del gobierno de Salinas favorecieron la estabilidad inflacionaria y la disciplina fiscal, creando un ambiente atractivo para la inversión.
Sin embargo, este aumento en la inversión extranjera también trajo consigo efectos negativos. La dependencia de capital extranjero se convirtió en un riesgo, donde la economía mexicana se volvió vulnerable a las crisis económicas globales. La crisis de 1994, que resultó en la devaluación del peso, evidenció estas debilidades. La percepción de que la economía mexicana estaba al servicio de intereses extranjeros generó descontento y una creciente crítica hacia la privatización.
Cambios en el empleo y el mercado laboral
La privatización tuvo un impacto significativo en el empleo y el mercado laboral. Por un lado, la modernización y competitividad de las empresas privatizadas llevaron a la creación de nuevos empleos, especialmente en el sector de servicios y en la manufactura. Las empresas que fueron privatizadas, como Telmex y algunas en el sector bancario, comenzaron a operar con un enfoque más orientado al cliente, lo que también impulsó la generación de empleo en estas áreas.
Sin embargo, la privatización también provocó la pérdida de muchos empleos. El proceso de privatización a menudo incluía reestructuraciones que resultaron en despidos masivos. En el caso de Ferrocarriles Nacionales de México, la privatización llevó a la reducción de personal, afectando a miles de trabajadores que dependían de esta empresa estatal para su sustento. El gobierno de Salinas justificó estos despidos como parte de la necesaria modernización y eficiencia de las empresas, pero esto generó un alto costo social.
El mercado laboral mexicano durante y después de la privatización estuvo marcado por la precarización del empleo. A medida que las empresas privatizadas adoptaron prácticas más flexibles, se observó un aumento en la contratación temporal y en la informalidad laboral. Muchas de estas nuevas oportunidades de empleo no ofrecían seguridad social ni beneficios laborales, lo que profundizó la desigualdad económica.
La privatización también generó un cambio en la dinámica de negociación laboral. Con la disminución del poder de los sindicatos, los trabajadores se encontraron en una posición de debilidad frente a las empresas privatizadas. Las reformas laborales impulsadas por el gobierno facilitaron la flexibilización del mercado laboral, lo que llevó a condiciones de trabajo más precarias.
Análisis de los resultados económicos
Al analizar el impacto económico de la privatización, es esencial considerar tanto los beneficios como los costos. Aunque la inversión extranjera aumentó y algunas empresas privatizadas mostraron mejoras en su eficiencia y competitividad, el costo social fue significativo. La creación de empleo en ciertos sectores no compensó la pérdida de empleos en otros, lo que resultó en un panorama laboral desigual.
| Indicador | Antes de la Privatización | Después de la Privatización |
|---|---|---|
| Inversión Extranjera Directa (millones de dólares) | 1,740 | 4,650 |
| Tasa de Desempleo (%) | 3.3 | 6.4 |
| Porcentaje de Empleo Informal (%) | 30 | 55 |
La tabla anterior ilustra las variaciones en indicadores económicos clave antes y después de la privatización, resaltando el aumento en la inversión extranjera directa y la concomitante alza en la tasa de desempleo y empleo informal.
En resumen, el impacto económico de la privatización en México es un tema complejo que requiere un análisis crítico. Si bien se lograron ciertas metas en términos de inversión y modernización, los efectos sobre el empleo y la desigualdad han dejado una huella duradera en la estructura socioeconómica del país. Las lecciones aprendidas de este proceso son cruciales para informar futuras decisiones de política económica, asegurando que el crecimiento no se logre a expensas de la estabilidad social y laboral.
Reacciones sociales y políticas
La privatización en México, particularmente durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, provocó una serie de reacciones sociales y políticas que reflejaron la polarización en la opinión pública. Mientras algunos sectores vieron en estas medidas una oportunidad para modernizar la economía, otros consideraron que representaban un ataque a la soberanía nacional y un despojo de los derechos de los ciudadanos. Este entorno de controversia se tradujo en protestas, movimientos sociales y un debate profundo sobre el futuro económico del país.
Opiniones a favor y en contra
Las opiniones sobre la privatización en México se dividieron entre quienes apoyaban las reformas y quienes las rechazaban. Los defensores de la privatización argumentaban que era necesaria para atraer inversión extranjera, modernizar la infraestructura y mejorar la eficiencia de las empresas estatales. Desde esta perspectiva, la apertura de la economía mexicana al capital privado era vista como un paso esencial hacia el desarrollo y el crecimiento económico sostenible.
Por otro lado, los críticos de la privatización sostenían que estas reformas beneficiaban a una élite económica en detrimento de la población en general. Argumentaban que la entrega de empresas públicas a manos privadas resultaba en el aumento de tarifas y la reducción de la calidad de los servicios, además de que se perdían empleos y derechos laborales. Este sector de la sociedad, que incluía sindicatos, académicos y organizaciones civiles, se manifestaba en contra de lo que consideraban un proceso de despojo de los recursos nacionales.
En el ámbito político, la oposición a las políticas de Salinas se manifestaba en el Congreso y en la calle. Los partidos políticos de izquierda, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se convirtieron en los principales críticos de la privatización, argumentando que el gobierno estaba priorizando los intereses de grandes corporaciones sobre el bienestar de la población. Esta oposición fue especialmente fuerte en el caso de empresas estratégicas como Telmex y los ferrocarriles, que eran vistas como patrimonio nacional.
Movimientos sociales y protestas
Las reacciones a la privatización no se limitaron al debate político; también se tradujeron en una serie de movimientos sociales y protestas. Uno de los eventos más significativos fue la movilización de trabajadores de empresas estatales, quienes temían por sus empleos y derechos laborales. Los sindicatos, que tradicionalmente habían defendido la propiedad estatal, comenzaron a organizar marchas y manifestaciones en contra de las políticas de Salinas. Estas protestas fueron particularmente visibles en el sector ferroviario, donde los trabajadores se opusieron a la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, un símbolo del orgullo nacional y de la historia industrial del país.
Además de los sindicatos, diversos grupos de la sociedad civil se unieron a las protestas, destacando la preocupación por la pérdida de servicios públicos accesibles. La privatización de Telmex, por ejemplo, generó movilizaciones en defensa del acceso a las telecomunicaciones y en contra de las tarifas elevadas que se introdujeron tras su privatización. Las manifestaciones se multiplicaron en diferentes ciudades del país y se convirtieron en un símbolo de la resistencia a las políticas neoliberales.
El impacto de estas protestas fue significativo. Aunque la privatización continuó, el descontento social se tradujo en el surgimiento de nuevos movimientos políticos y sociales que cuestionaron el modelo neoliberal. La aparición de grupos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, que se levantó en armas en Chiapas, fue un claro reflejo de la frustración acumulada por las políticas de Salinas y la percepción de que la globalización y la privatización estaban dejando a muchos mexicanos atrás.
Las manifestaciones y la oposición a la privatización no solo se limitaron a eventos aislados. El descontento social se tradujo en un cambio en el panorama político de México, donde los partidos de oposición comenzaron a ganar terreno. En 1997, el PRD logró una victoria significativa en las elecciones para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, lo que marcó el inicio de un proceso de mayor pluralidad política en el país. Este cambio de escenario fue, en parte, resultado del creciente descontento con las políticas privatizadoras y la percepción de que el modelo neoliberal no estaba beneficiando a la mayoría de la población.
El legado de estas reacciones sociales y políticas perdura hasta el presente. La privatización de empresas estratégicas y los efectos colaterales de estas decisiones han dejado una huella en la conciencia colectiva de los mexicanos. Muchos continúan cuestionando el modelo económico y buscando alternativas que prioricen el bienestar social y la equidad, lo que ha llevado a un renovado interés en la economía mixta y en la defensa de los derechos laborales y sociales.
Cambios en la percepción pública
A medida que pasaron los años, la percepción pública sobre la privatización en México comenzó a evolucionar. Mientras algunos sectores, especialmente aquellos vinculados al empresariado y la clase media, seguían viendo los beneficios de la apertura económica, otros comenzaron a cuestionar la sostenibilidad de este modelo. Las críticas se intensificaron con el paso del tiempo, especialmente a raíz de crisis económicas que evidenciaron las debilidades estructurales del país.
En este contexto, se produjeron cambios en la narrativa política y social. La llegada del siglo XXI trajo consigo una nueva generación de líderes políticos que, aunque a menudo seguían en línea con el neoliberalismo, comenzaron a incorporar elementos de crítica hacia el modelo. La elección de Andrés Manuel López Obrador en 2018 marcó un hito significativo, ya que su administración ha buscado revertir algunas de las privatizaciones más controversiales, en particular en sectores estratégicos como la energía.
Asimismo, el debate sobre la privatización y su legado se ha vuelto cada vez más relevante en el discurso político. Muchos analistas y académicos han comenzado a reexaminar la efectividad de las políticas neoliberales y han propuesto un retorno a un modelo más equilibrado que priorice la intervención del estado en la economía. La experiencia de México se ha convertido en un referente importante para otros países de la región que enfrentan dilemas similares sobre la privatización y la gestión de recursos públicos.
Las reacciones sociales y políticas a la privatización en México son un testimonio de la complejidad de los cambios económicos y su impacto en la vida cotidiana de las personas. La polarización en las opiniones refleja no solo diferencias ideológicas, sino también las realidades económicas que han afectado a millones de mexicanos. A medida que el país avanza en el siglo XXI, el legado de la privatización y las lecciones aprendidas siguen siendo temas centrales en el debate sobre el futuro económico y social de México.
Legado de la privatización y lecciones aprendidas
La privatización en México durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari marcó un hito significativo en la historia económica del país. El proceso de desincorporación de empresas estatales, que se llevó a cabo en la década de 1990, dejó un legado complejo que continúa influyendo en las políticas económicas y sociales contemporáneas. Este análisis crítico se enfoca en evaluar los resultados de la privatización y las lecciones que se pueden extraer para futuras iniciativas económicas.
Análisis crítico de los resultados
El legado de la privatización en México es un tema polarizante que ha generado tanto elogios como críticas. En términos económicos, se argumenta que la privatización contribuyó a modernizar sectores clave de la economía. La entrada de capital privado y la competencia llevaron a un aumento en la eficiencia y la productividad en varias industrias. Por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, Teléfonos de México (Telmex) experimentó una transformación considerable, pasando de ser una empresa estatal ineficiente a una entidad competitiva que ofrecía mejores servicios a un menor costo. Sin embargo, esta modernización tuvo un costo social significativo.
El impacto en el empleo fue uno de los aspectos más controvertidos de la privatización. Si bien la inversión extranjera y la reestructuración de las empresas generaron nuevos empleos, también resultaron en despidos masivos en sectores que se consideraban obsoletos o ineficientes. La flexibilización del mercado laboral, impulsada por políticas neoliberales, permitió que las empresas despidieran trabajadores con mayor facilidad, lo que llevó a un aumento en la precariedad laboral. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desempleo aumentó en el periodo posterior a la privatización, evidenciando que la creación de empleo no fue suficiente para compensar las pérdidas laborales.
La privatización también tuvo un impacto en la desigualdad económica. Aunque algunos sectores de la población se beneficiaron de la modernización y crecimiento económico, otros quedaron rezagados. El incremento en la concentración de la riqueza en manos de unos pocos fue una consecuencia directa de la privatización, lo que intensificó las tensiones sociales. Un estudio del Colegio de México reveló que durante y después del proceso de privatización, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, aumentó, indicando que la brecha entre ricos y pobres se amplió durante este periodo.
Implicaciones para futuras políticas económicas
Las lecciones aprendidas de la privatización en México son cruciales para el diseño de futuras políticas económicas. En primer lugar, es fundamental considerar el enfoque en la equidad social al implementar reformas económicas. La experiencia de la privatización mostró que sin un marco adecuado para proteger a los trabajadores y las comunidades vulnerables, las reformas pueden exacerbar las desigualdades existentes. Esto implica que las políticas económicas deben estar acompañadas de medidas de protección social y programas de reentrenamiento laboral para aquellos afectados por los cambios estructurales.
Además, es esencial fomentar un entorno regulatorio robusto que garantice la competencia y proteja a los consumidores. La privatización de empresas estatales, si bien puede llevar a una mayor eficiencia, también requiere una supervisión efectiva para evitar prácticas monopolísticas y asegurar que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan de manera justa. La creación de organismos reguladores independientes, como la Comisión Federal de Competencia Económica, es un paso en esta dirección, pero su efectividad depende de su capacidad para operar sin interferencias políticas.
Por otro lado, la experiencia mexicana también subraya la importancia de mantener un equilibrio entre el capital privado y la inversión pública. La privatización no debe considerarse como un fin en sí mismo, sino como parte de un enfoque más amplio que incluya la inversión en infraestructura, educación y salud. Estos sectores son fundamentales para garantizar un desarrollo económico sostenible y equitativo. Las lecciones de la privatización deben ser un recordatorio de que el crecimiento económico debe ser inclusivo y no dejar a nadie atrás.
En conclusión, el legado de la privatización en México es un tema complejo que requiere un análisis profundo y crítico. Las reformas económicas implementadas en la década de 1990 han dejado huellas duraderas en la estructura social y económica del país. La experiencia mexicana proporciona valiosas lecciones sobre la importancia de equilibrar la eficiencia económica con la equidad social, la regulación efectiva y la inversión en el desarrollo humano. Estos elementos son esenciales para guiar las políticas económicas en el futuro y garantizar que el crecimiento beneficie a toda la población.
Más en MexicoHistorico.com:
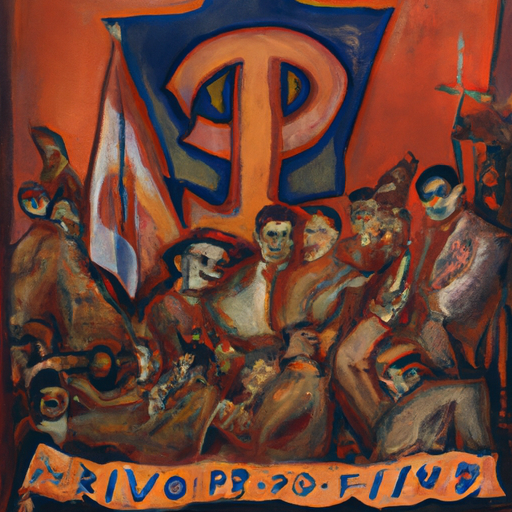
|
Fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 |

|
Asesinato de Venustiano Carranza en 1920. |

|
Asesinato de Álvaro Obregón en 1928. |
| Fusilamiento de Victoriano Huerta en 1916 |
| Exilio de Porfirio Díaz en 1911. |
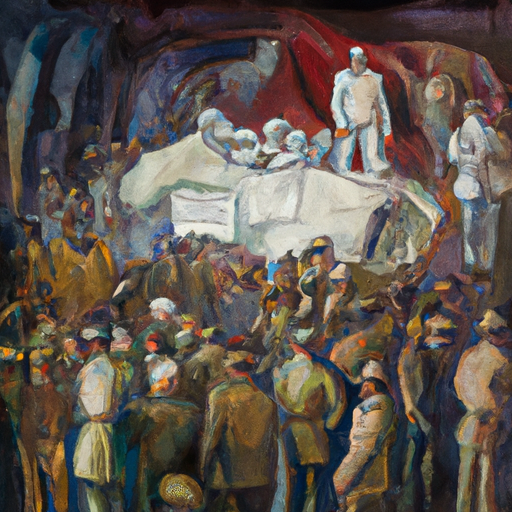
|
Asesinato de Francisco Villa en 1923 |

|
Asesinato de Emiliano Zapata en 1919 |

|
Decena Trágica en 1913, un golpe de Estado que derrocó al presidente Francisco I. Madero y asesinó a él y al vicepresidente Pino Suárez |
| Inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910 |
| Plan de San Luis Potosí en 1910, proclamado por Francisco I. Madero, llamando a la lucha armada contra el gobierno de Porfirio Díaz |